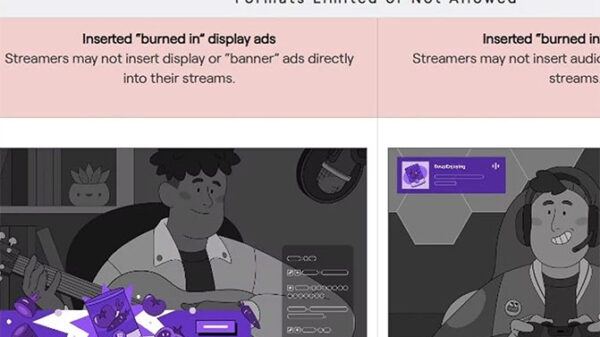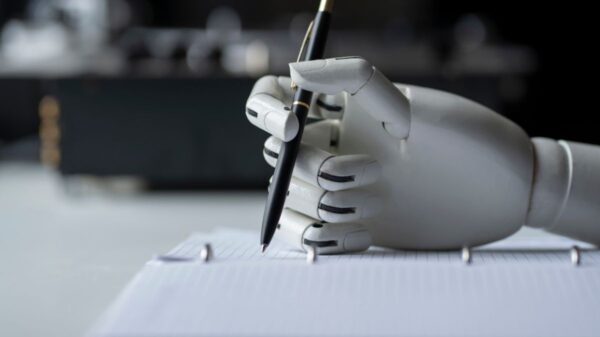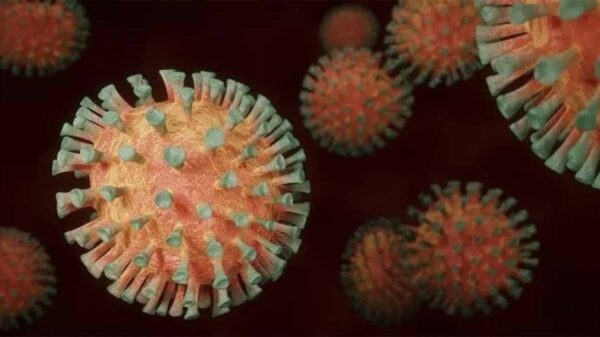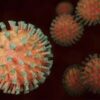Dicen que para ser astrónomo se necesita tener la paciencia de una madre, la dedicación de un monje y el horario de un búho. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, desde siempre el ser humano ha mirado al cielo. La astronomía es la ciencia más antigua, quizá por ese vértigo avasallador que nos regala la contemplación del cielo nocturno.
Para nuestros antepasados se encontraba a poca distancia sobre sus cabezas; para los chinos, los grandes observadores sistemáticos de los cielos, sólo 40 000 km separaban la Tierra del lugar de donde procedía el emperador. Para los !kung, los San que habitan en las áridas tierra del desierto del Kalahari y cuyo lenguaje está poblado de chasquidos consonánticos (la ‘!k’ de su nombre debe pronunciarse con si se descorchara una botella de vino), ese brazo lechoso que para nosotros es la Vía Láctea para ellos representa el espinazo de la noche; si desapareciera, el cielo caería sobre sus cabezas. Para los egipcios, el cielo era una especie de toldo apoyado en las montañas que apuntaban a los cuatro rincones de la Tierra. Como las montañas no eran muy altas, el cielo no podía estar demasiado arriba.
Ahora bien, nada sabemos de lo que creían los primeros humanos acerca de esas diminutas luces que aparecían en el cielo después del atardecer, aunque podemos imaginarnos la fascinación que debió provocarles. El astrónomo y divulgador Carl Sagan imaginó en su celebérrimo Cosmos que quizá les parecieran lejanos fuegos de campamento de otros grupos similares a ellos.
Las primeras observaciones celestes
De todos los objetos celestes sobresale con luz propia -aunque en realidad sea luz reflejada- nuestro satélite, la Luna. Desde Groenlandia a la Patagonia, todos los pueblos la han saludado y adorado. El ciclo lunar, con sus fases, tuvo que ejercer un especial atractivo sobre los primeros humanos. De hecho, es un calendario lunar el registro arqueológico más antiguo que tenemos de la conciencia que los seres humanos tenían del cielo. Proviene de la cultura auriñaciense, que ocupó Europa y el sudoeste asiático, hacia 32 000 a.C.
Alexander Marshack, un arqueólogo de tal calidad que sin tener un doctorado era investigador asociado del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, Marshack había llegado a la conclusión de que ciertas marcas escarbadas en huesos de animales, desdeñadas por los arqueólogos por ser fruto del aburrimiento de un artista, eran en realidad registros del ciclo lunar. Estudiando estas marcas microscópicamete encontró que eran de todo menos cortes descuidados: quienes las hicieron se esmeraban mucho en controlar el grosor de cada línea de forma que así se podía seguir con facilidad el ciclo lunar. En ocasiones estas marcas se encontraban formando una línea sinuosa, lo que a Marshack le sugerió cierta devoción a una diosa serpiente o, por el contrario, a la representación de un río.
Siguiendo esta línea, la francesa Chantal Jègues-Wolkiewiez, que gusta en llamarse etnoastrónoma, ha estudiado las pinturas en las cuevas de la Dordoña francesa y ha llegado a la conclusión de que los artistas paleolíticos las escogieron porque el interior se ilumina con el sol de la tarde del día del solsticio de invierno. Si es así, entonces no nos queda más remedio que concluir que aquellos primeros astrónomos fueron capaces de comprender las interrelaciones entre el ciclo anual lunar, la eclíptica, los solsticios y los cambios estacionales del planeta.
El primer calendario fue lunar
No debe extrañarnos que la astronomía esuviera
presente en la vida tanto de los cazadores-recolectores como de los primeros agricultores; su supervivencia dependía de conocer con la mayor precisión posible los ciclos de la vida y estos se encuentran indisociablemente unidos a los ciclos astronómicos. Trazar el paso del tiempo era vital para la supervivencia.
Para Marshack estos calendarios lunares, tallados sobre pequeñas piedras, huesos o astas para poder transportarlos con facilidad, tenían una aplicación práctica: ayudar en las partidas de caza. Sin embargo, las fases de la Luna representadas en estos conjuntos de marcas son inexactas. Algo comprensible si tenemos en cuenta que es imposible ser precisos en las observaciones a menos que todas las noches del año sean totalmente claras y sin nubes. Pero lo más importante no son las marcas en sí, sino cómo llegó el ser humano paleolítico a llevar un registro de las fases de la Luna. Darse cuenta de que se puede hacer no es ni mucho menos que evidente y requiere cierto esfuerzo racional y ser conscientes de que “todas las actividades de los animales dependen del tiempo, simplemente porque éste pasa; el futuro está llegando siempre”, escribió Marshack. Para este arqueólogo crear un calendario, por muy simple que sea, exigió al hombre primitivo haber pasado antes por el descubrimiento intuitivo de los principios matemáticos subyacentes.
Fuente: Muy Interesante